Como todas las mañanas salía de casa para ir al
instituto. Recuerdo perfectamente aquel día como si fuese hoy. Me había
retrasado por culpa del despertador y llegaba tarde, entonces prácticamente no
atendía a lo que sucedía a mi alrededor. Cuando me disponía a cruzar la calle
el semáforo parpadeaba indicando que se iba a poner rojo, aún así comencé a
atravesar la calzada. De repente tropecé por culpa de los cordones de mis
zapatos y caí de bruces. Me llevé un fuerte golpe en la cabeza y esta me daba
vueltas. Mientras intentaba levantarme oí unas voces. Debido a mi aturdimiento
no conseguía averiguar lo que decían. Entonces me giré... pero ya era demasiado
tarde. En los siguientes minutos lo único que sentí fue el vacío, un sólido y
agobiador vacío que me provocaba miedo, sí, miedo, porque no era consciente de
lo que me ocurría. Y así como así, los latidos de mi corazón se fueron
ralentizando. Mi vida se fue apagando poco a poco y no era capaz de aferrarme a
ella. Dejé de ver, de oír, de sentir. Ya estaba muerta.
Me desperté en mi cama sobresaltada. Había tenido
un sueño muy raro y espantoso. Me desperecé y al frotarme los ojos para aclarar
la vista me llevé un buen susto. Delante de mí, a los pies de mi cama, se
encontraban dos personas, pero lo más irreal era que se trataban de mis
abuelos, y ellos ya estaban muertos hace mucho, mucho tiempo.
Retrocedí todo lo que pude, mi corazón me
golpeaba fuertemente contra el pecho... (¡Espera, no. No sentía mi corazón!)
– ¿Qué es-estáis haciendo aquí? – logré
tartamudear. Ellos suspiraron y se miraron el uno al otro.
–Cuéntaselo tú – dijo mi abuela. Hubo un momento
de silencio en el que ninguno de los dos se decidía. Finalmente, mi abuelo se
sentó en el borde de mi cama, lo más lejos posible de mí, cosa que agradecí.
– Cariño, es difícil de entender, ¿vale? Pero la
vida te traiciona y a veces pasa lo que pasa, ¿entiendes?
– No – dije más firmemente – Estoy soñando,
seguro que sí. Vosotros... vosotros estáis muertos y yo...
– También – añadió mi abuelo tristemente. Me miró
con cara de pena. Me llevé las manos a la cabeza, entonces una ola de recuerdos
se me vino encima. El coche sobre mí, yo tendida en la calle, los gritos de los
peatones... Así que no era un sueño, estaba muerta de verdad.
– ¿Y qué hago yo aquí? – pregunté exasperada –
¿Qué hago aquí? – grité frustrada al no obtener respuesta.
– Te trajimos nosotros Aida. – dijo dulcemente mi
abuela. Era la primera vez en años que no oía mi nombre salir de su boca.
Comencé a llorar y a temblar. Me encontraba en mi propia casa, pero me parecía
el lugar más lejano y hostil que hubiera conocido en mi corta vida. Mis hombros
subían y bajaban al compás de mis sollozos. Mis abuelos Ricardo y Adela me
observaban compadecidos. Adela se acercó a mí y me acarició el brazo con
ternura.
– Tranquila, te acostumbrarás. – pero a pesar de
sus buenas intenciones no pude aguantar más.
– ¡No! – grité – Nunca lo haré, ¿no ves que tan
solo tengo quince años? ¡Quince! – remarqué. – Toda una vida por delante y
ahora... ¿qué? ¿Esperar a que venga el Espíritu Santo?
– Verás, los fantasmas nos dedicamos a vagar por
ahí. Hay muchos más de los que te imaginas. Y nos relacionamos entre nosotros,
incluso hacemos amigos. No es la vida que esperabas, pero... algo te lo
compensa. – me explicó mi abuelo.
– ¿En serio? – musité secamente.
Un ruido proveniente de la entrada nos sobresaltó
a todos. La voz de mi madre inundó nuestra casa, llenando el silencio. Estaba
hablando por teléfono con alguien. Un terrible sentimiento me ahogó por
completo, había abandonado a mi familia, lo había dejado todo. Los pasos de mi
madre se acercaban a mi habitación. Iba arrastrando los pies y sollozaba, igual
que yo antes. Cogí el cojín que reposaba en mi cama y me abracé a él con tal
fuerza que me hice daño. Escondí la cara en él. No quería ver a mi madre en ese
estado. Pude oír que los pasos se paraban delante de mi cuarto. Ella ya había
colgado, pero seguía murmurando cosas ininteligibles. De repente, alzó la voz.
– ¡Aida! – dijo mi nombre con un deje de
desesperación. No quería mirarla. No ahora, después de haber muerto. No. – Mi
hija, mi Aida. – volvió a hablar mi madre. Entonces me hice de valor y levanté
la cabeza. Me encontré con mi madre, pero parecía otra persona. Sus ojos
estaban hinchados de llorar tanto, su sedoso pelo era una maraña enredada,
temblaba, no sé si de frío o de angustia. Lo que más me impresionó fue que su
mirada se clavaba en la mía, sus ojos eran suplicantes.
– Mamá. – murmuré. Ella dio un respingo y se
levantó aturdida. Miró a su alrededor como buscando a alguien, a algo... – Mamá
– repetí en voz alta. – Mi madre se giró hacia mí rápidamente. Estaba asustada,
y yo también. Me acababa de escuchar.
– Dios mío. ¿Por qué? – dijo mi madre entre
sollozos – ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué tuvo que morir? – dicho esto salió de
mi habitación dando un portazo.
Mis abuelos, que habían presenciado la escena en
todo momento, me miraban fijamente.
– ¿Qué pasa? – pregunté a media voz.
– Te... te ha oído. – mi abuela estaba
consternada. En su mirada advertí un temor que no podía interpretar muy bien.
– No entiendo – dije lentamente.
– Adela, tenemos que llevarla ante el Consejo. –
dijo severamente mi abuelo.
Mi abuela se limitó a asentir con la cabeza, y
sin inmutarse ambos me cogieron y me llevaron consigo. Empecé a patalear, no
quería irme, abandonar lo único que me quedaba en esta "vida". Pero
ellos no me hicieron el más mínimo caso, además los fantasmas no necesitan
seguir los caminos, con atravesar los muros y las paredes se conforman, cuando
mis abuelos lo hicieron, me llevé un golpe en la cabeza y a continuación me
desmayé.
Un murmullo de voces provenía de la sala de al
lado. Me incorporé y sentí una presión en mis brazos y mis piernas. Bajé la
cabeza y me encontré con unas cintas fuertemente apretadas sujetando mis
extremidades. "¿Qué es esto?" Miré a mi alrededor. Me hallaba
recostada en una dura y fría cama metálica. (No muy cómoda). La habitación en
la que me encontraba era una sala de paredes blancas que contrastaban con el brillante
y pulido parqué. Había unas máquinas alrededor de la camilla que emitían unos
suaves pitidos. Intenté soltarme pero no pude. Quien me hubiera atado sabía
perfectamente lo que hacía. Un espejo enfrente de mí me mostraba mi reflejo.
Hasta ahora nunca me había dado cuenta del parecido que tenía con mi madre, su
mismo pelo rojizo, su misma nariz, sus mismos ojos, sus mismos pómulos
sonrojados. Suspiré. Los murmullos ya se habían apagado. Ahora el silencio
invadía todo el espacio. Forcejeé para intentar liberarme pero fue en vano.
Acabé agotada sin obtener lo que quería. Estaba atrapada en un lugar que
desconocía.
De repente la puerta se abrió. Entraron dos
personas en la sala, un hombre de avanzada edad y una mujer bastante joven.
Tenían un aspecto muy parecido entre ellos, supuse que serían el padre y la
hija. Se pararon delante de mí y sacaron una aguja. La aproximaron a uno de mis
brazos con la intención de pincharme, pero grité.
- No pienso dejar que me toque ni un pelo. -
solté furiosa. - ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto?
La pareja no me hizo ni el más mínimo caso. Como
estaba atada no pude impedir que me clavaran la aguja. Me sacaron sangre no sé
con qué motivo y se fueron. El tiempo pasó muy despacio, o al menos eso me
pareció a mí. En aquel sitio no había ni un solo reloj. Las horas pasaban
lentamente y mi sensación de hambre aumentaba, aunque igual era impresión mía,
se suponía que los fantasamas no comían, ¿no? Esa misma mañana me encontraba
tranquilamente en mi casa, tenía una familia, un colegio adonde ir, unos
amigos... e incluso mi gato Cherry estaba conmigo. Ahora... solo me quedaban
mis abuelos, que por cierto desconocía su paradero. Gemí de angustia, de dolor.
Dejé llevarme por la oscuridad, por el sueño. Los ojos se me cerraron y mi
mente descansó. Me relajé y acto seguido me dormí.


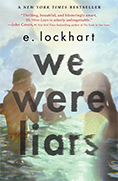






No hay comentarios:
Publicar un comentario